Dolarización: antinacional, inviable, innecesaria.
Recientemente, se conocieron las declaraciones del director del Consejo Económico Nacional de EEUU, Larry Kudlow, acerca de una renovada versión de la Convertibilidad de los años ’90, o incluso una dolarización plena, como la que ocurrió en Ecuador en el año 2000, bajo el mando del presidente Jamil Mahuad y la asesoría de Domingo Cavallo. De ser cierta la (improbable) versión de que el Gobierno trabaja con el Tesoro de EEUU en una dolarización total o parcial del dinero argentino, estamos frente a una afrenta a la soberanía nacional absolutamente innecesaria y extemporánea.
La emisión de moneda es una potestad soberana de todo país, y los Estados deben obligar a sus ciudadanos a usar de la moneda nacional para todas sus funciones: unidad de cuenta, medio de intercambio de bienes y servicios, y reserva de valor o ahorro. En la capacidad de los Estados de imponer su moneda, se juega su soberanía monetaria y la capacidad de financiamiento: los países se financian de manera autónoma con impuestos, dinero y deuda interna, y de manera subordinada con deuda externa. Los argentinos conocimos en el 2001 los resultados drásticos de entregar la soberanía monetaria y de endeudarnos en moneda nacional.
Para los Estados no es una opción dolarizar. Toman esta decisión cuando, en los hechos, ya se ha producido: en una hiperinflación o en una guerra (en especial cuando la misma se pierde), los propios ciudadanos dejan de utilizar la moneda local para las funciones básicas, y, cuando el Gobierno se ha quedado sin herramientas monetarias, resigna su facultad soberana de emitir moneda.
En la Argentina, no nos encontramos en tal situación extrema. Si bien hay una grave crisis, todavía el Gobierno tiene herramientas disponibles para combatir la dolarización de los ahorros de los sectores más acomodados de la sociedad, la remisión de ganancias de multinacionales y la espiral inflacionaria: cobrar más impuestos y retenciones, congelar tarifas, intervenir en el mercado de cambios, buscar financiamiento no tradicional (swaps), establecer controles de precios y salarios, imponer controles cambiarios, redenominar la moneda (como en el plan Austral), crear una segunda moneda no convertible (como el caso de Adolfo Rodríguez Saá), o incluso declarar una cesación de pagos con reestructuración de la deuda externa. Dolarizar en este momento sería usar la bala de plata al inicio del cargador, una acción totalmente innecesaria.
En segundo lugar, cabe recordar que la dolarización, o su prima imperfecta, la Convertibilidad, no garantizan la resolución de la crisis. Es cierto que, para que una crisis cambiaria finalice, es necesario que el Banco Central se comprometa a defender una paridad, y que es más creíble si esa paridad desincentiva la compra de los actores. Sin embargo, esto no requiere una paridad fija y estable por siempre, como plantea la Convertibilidad, o el cambio de moneda local por el dólar, que implica la dolarización. Y, a su vez, el 2000 en Ecuador y el 2001 en Argentina demuestran que estos esquemas generan, más que previenen, las crisis.
Por supuesto, la dolarización requiere de una depreciación previa para licuar los activos en pesos y cambiarlos por menos dólares. Se habla actualmente de que la relación entre base monetaria y reservas oscila en $25, y a ese valor se podría dolarizar. Pero aquí hay que tener en cuenta que la base monetaria tiene apenas el 30% encajado de los depósitos. Es decir, bajo ese esquema de Convertibilidad o dolarización, solo estaría cubierta una parte de los depósitos.Lo correcto sería adicionar todos los depósitos, incluyendo los plazo fijos, y los pasivos en pesos de corto plazo, como las Letes en pesos, Lebacs y Leliq, así como los pases netos. Sólo adicionando los depósitos y las Lebacs, el tipo de cambio correspondiente sería $70. Como si no fuera poco, a las reservas internacionales se les debería restar el stock de deuda en moneda extranjera de corto plazo (Letes y Repo con los bancos), lo cual aumentaría enormemente el valor de conversión. Los dólares de las reservas ya están hipotecados y no pueden garantizar los depósitos de la gente.
Por supuesto, ello generaría una enorme pérdida de riqueza para los ahorristas y tenedores de pesos, y además una gran caída del salario en dólares, que ya viene sucediendo. Hoy el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de US$270, solo US$70 más que en el 2001, ¿cuánto más podrá el Gobierno hambrear a los trabajadores y las trabajadoras sin un estallido social?
Plantear la Convertibilidad o la dolarización es, además, extemporáneo. A principios de los años ’90, con la caída del muro de Berlín, la imposición del Consenso de Washington y la hegemonía del dólar, los países centrales tenían un gran deseo de invadir los países de la periferia latinoamericana de dólares, al menos, hasta el efecto Tequila. La Convertibilidad era, en ese momento, una garantía para el inversor extranjero de que podría hacer enormes ganancias y luego retirar las divisas al mismo tipo de cambio.
La actualidad nos plantea una realidad diferente: a partir del fin de las políticas monetarias no convencionales y en especial desde los intentos de suba de tasa de la FED de febrero-marzo de 2018, el ciclo financiero global se ha revertido, y los países de la periferia sufrimos escasez en vez de abundancia de capitales. Nadie quiere venir a invertir a la Argentina; por el contrario, se quieren ir. Una estrategia de salida del país no es la Convertibilidad, sino pedir un crédito con una autoridad multilateral que sea acreedora privilegiada (FMI) para que estabilice la economía unos pocos meses, lo suficiente para poder salir del país. Los hechos parecen estar ratificando que esta es la estrategia de los actores financieros internacionales.
Desde el punto de vista político, se suele pensar que la dolarización es un instrumento de EEUU para competir con China y ponerle un límite al posible populismo de un Lula ratificado indirectamente por las elecciones en el país vecino. Sin embargo, esto no es así. La dolarización aumenta la dependencia con el dólar, no con EEUU. La Argentina debería aumentar sus exportaciones para conseguir más dólares, y los principales compradores son China y Brasil. EEUU es complementario con la Argentina, no hay margen para resolver los problemas exportando “lemons, lemons, lemons”, tal como se mofa Trump del presidente Macri. De hecho, en los años ’90, la participación del comercio con EEUU en el total decayó con fuerza, en beneficio de Brasil y el Mercosur.
Asimismo, la dolarización generaría un enorme desempleo con emigración de personas a los países centrales, en contra de la política de Trump en contra de la llegada de trabajadores latinos.
Lo único que podría aportar EEUU en un contexto de dolarización, es financiamiento. Con Wall Street de salida, la fuente remanente se encuentra en Washington. Pero el Fondo Monetario ha aclarado que ya no será tan permisivo. Y las negociaciones por un préstamo puente con el Tesoro de EEUU comenzaron el 14 de mayo, sin llegar a un acuerdo. ¿Por qué habría que esperar resultados diferentes?
A pesar de ser la dolarización antinacional, inviable e innecesaria, es posible que este Gobierno adopte la medida, dado el historial de decisiones erráticas y erróneas desde el comienzo de la crisis. El Pueblo, sus representantes legítimos, y la dirigencia política en general no deben permitirlo. Avanzar en este sentido hipotecaría la Patria y las generaciones futuras.
Por Genaro Grasso
14 de septiembre de 2018

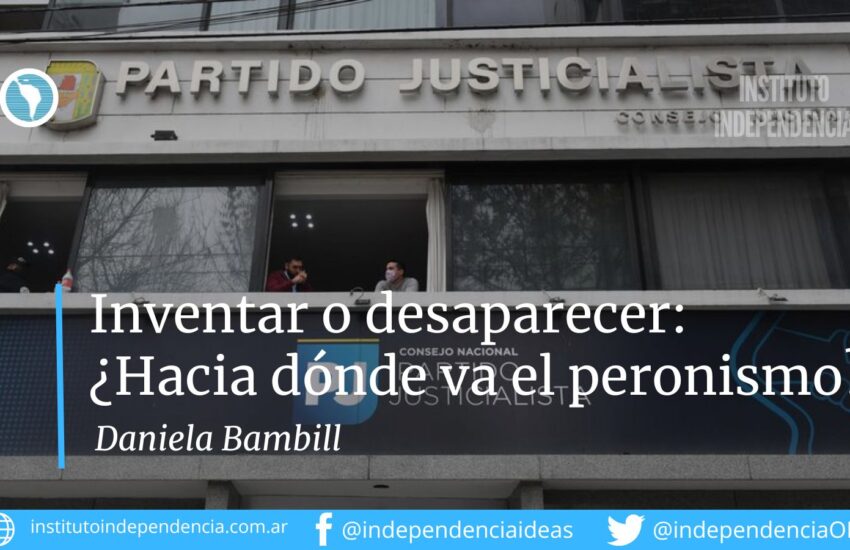
what is plaquenil
hydroxychloroquine cost per pill
gabapentin does
best place to buy generic cialis online
Viagra Canada Price
Farmaco Cialis 20 Mg